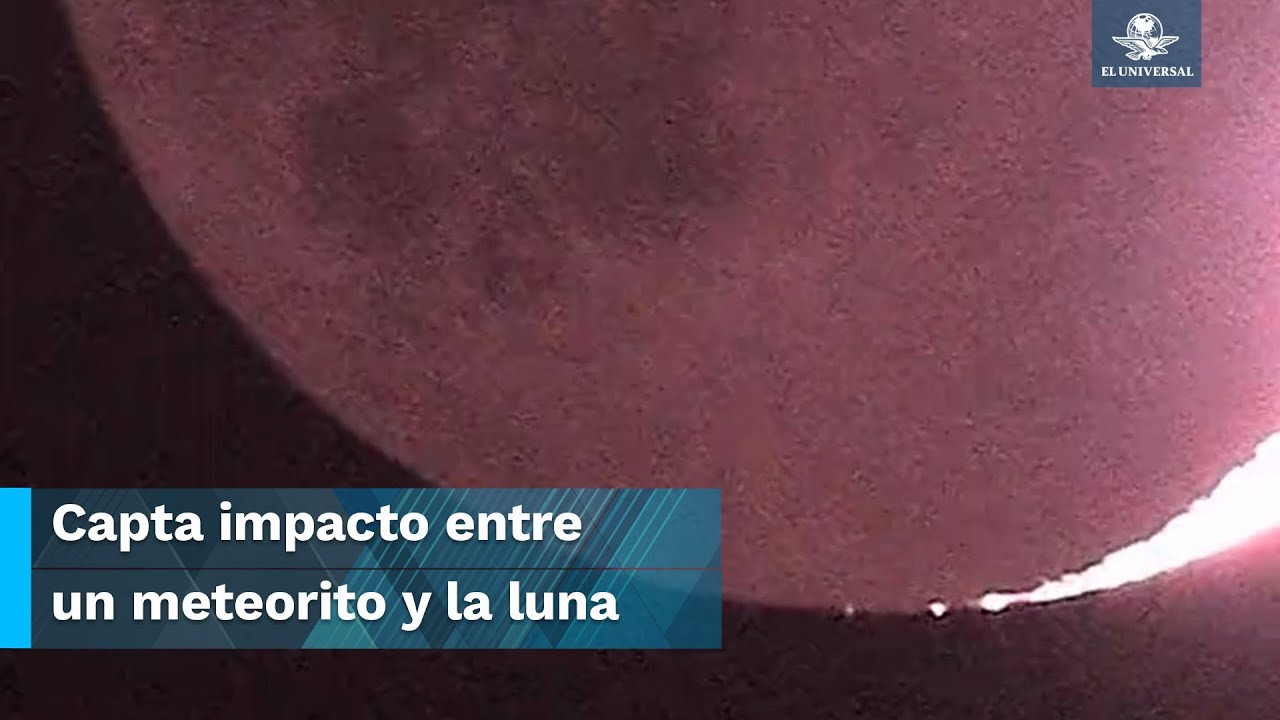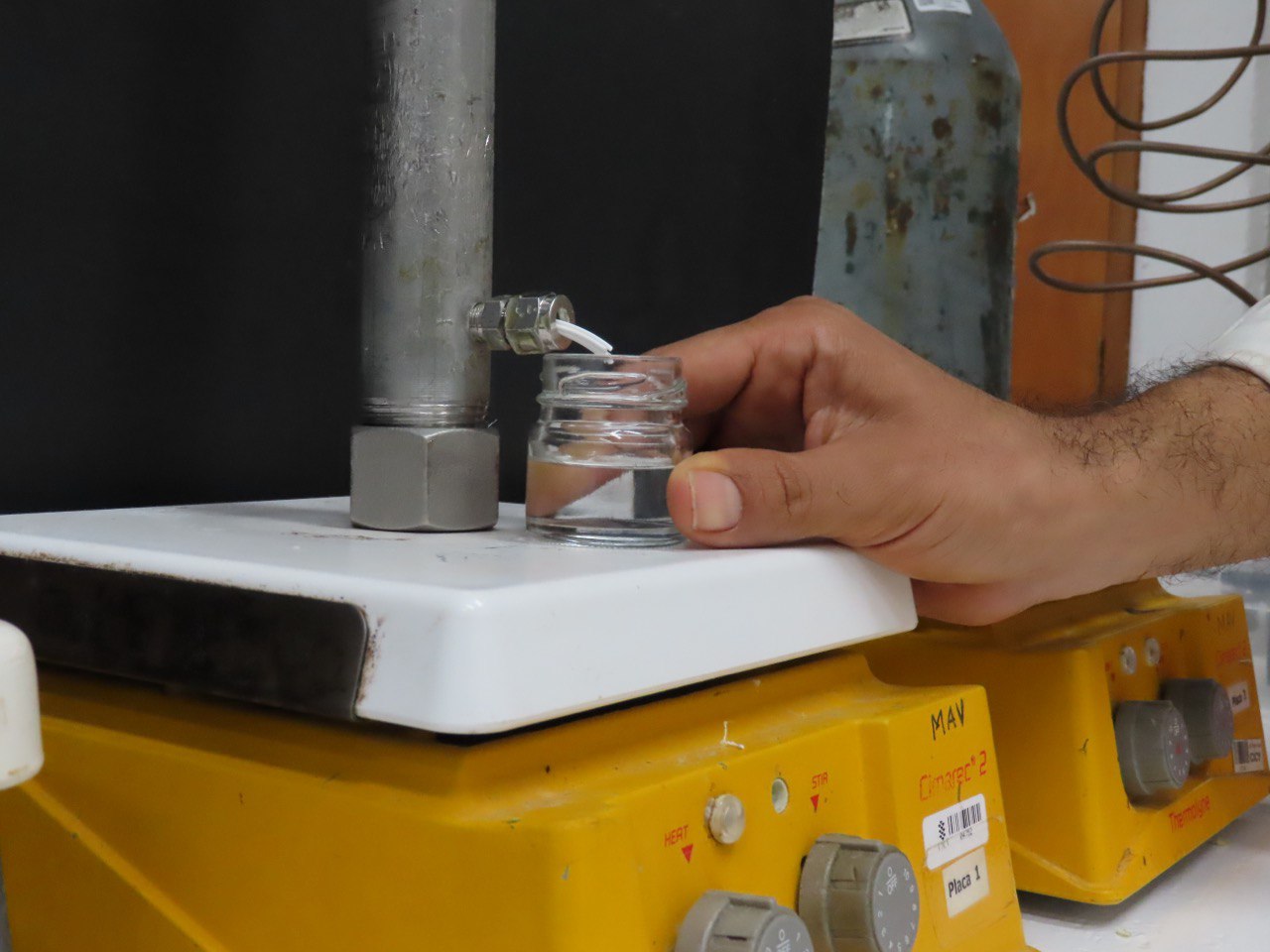Científicos mexicanos obtienen material que reduce cicatrices tras quemaduras
En México, de acuerdo con datos de las Secretaría de Salud, se reportan en promedio 13 mil personas con algún tipo de quemaduras cada año, y a pesar de que los tratamientos cada vez son más exitosos para atender estos accidentes, por lo general se tratan de procedimientos con alto costo. Esa situación llevó a un grupo multidisciplinario del Cinvestav Querétaro a desarrollar materiales de curación de menor costo, pero con mejores (o al menos similares) resultados a las opciones comerciales. Desde hace 10 años, los investigadores han trabajado en la realización de películas basadas en matriz de un polímero llamado quitosano, obtenido de la cáscara de crustáceos, a la que añaden nanopartículas de oro metálico y oro iónico (con diferente estabilidad electrónica). De acuerdo con Gabriel Luna Bárcenas y Yevgen Prokhorov, líderes de la investigación, las más recientes pruebas realizadas en modelos animales han resultado exitosas, al observar la sanación de la estructura de la dermis y recuperación de la apariencia en la zona afectada en un máximo de 40 días, por lo que se espera poder hacer los primeros ensayos clínicos en el corto plazo. Los resultados de la investigación se han traducido en artículos publicados en revistas científicas, como Pharmaceutics, Materials Science and Engineering: C, Materials Chemistry and Physics o International Journal of Biological Macromolecules, entre otras, donde dan cuenta de los avances obtenidos por los investigadores del Cinvestav en el desarrollo de estas películas, tras más de una década analizando diferentes materiales candidatos en su aplicación, además de experimentar con la resistencia mecánica del material, ya que al plantearse para su uso médico no solo debe ser inocuo al organismo y proteger de infecciones bacterianas, sino ser manejable y durable. “Son películas plásticas semitransparentes a las que se incorpora una mezcla homogénea de oro metálico e iónico, imperceptible a la vista, pero con la capacidad de sanar lesiones en la piel por quemadura de primer y segundo grado. Su mayor ventaja es permitir mejorar hasta en un 80 por ciento la cicatrización desde el punto de vista cosmético; es decir, reduce la marca queloide (la huella de la herida)”, explicó Luna Bárcenas. Los miembros del Sistema Nacional de Investigadores, nivel III, explicaron que la selección de la matriz base de estas películas (el quitosano) fue porque se trata de un polímero biológico ya comprobado en productos similares. Sin embargo, el mayor éxito fue lograr un balance de las nanopartículas de oro iónico y metálico, pues esta combinación arroja resultados de recuperación en las lesiones. Para llegar a ello debieron obtener las características de cristalinidad y fuerza iónica adecuadas, entre otras propiedades, a fin de tener el mejor diseño de materiales y permitir que la película presentara las propiedades biológicas y mecánicas adecuadas. Cabe mencionar que los análisis de las películas en los modelos animales fueron realizados por la especialista del Instituto Nacional de Rehabilitación, Cristina Velasquillo Martínez, bajo estrictos controles de protocolos éticos, a partir de los cuales pudieron comprobar la recuperación de las heridas de la misma forma, y en algunos casos con mejores resultados, en comparación con el material de curación empleado de manera común. “La ventaja de nuestro material es que se trata de un desarrollo completamente nacional y con un costo más reducido a los parches empleados actualmente en las lesiones de primer y segundo grado”, enfatizó Luna Bárcenas. Una vez realizados los estudios clínicos, y de ser concluyentes del beneficio de este material, los investigadores tienen planeado iniciar el proceso de protección intelectual del material de manera internacional, a fin de poder comercializar la invención.