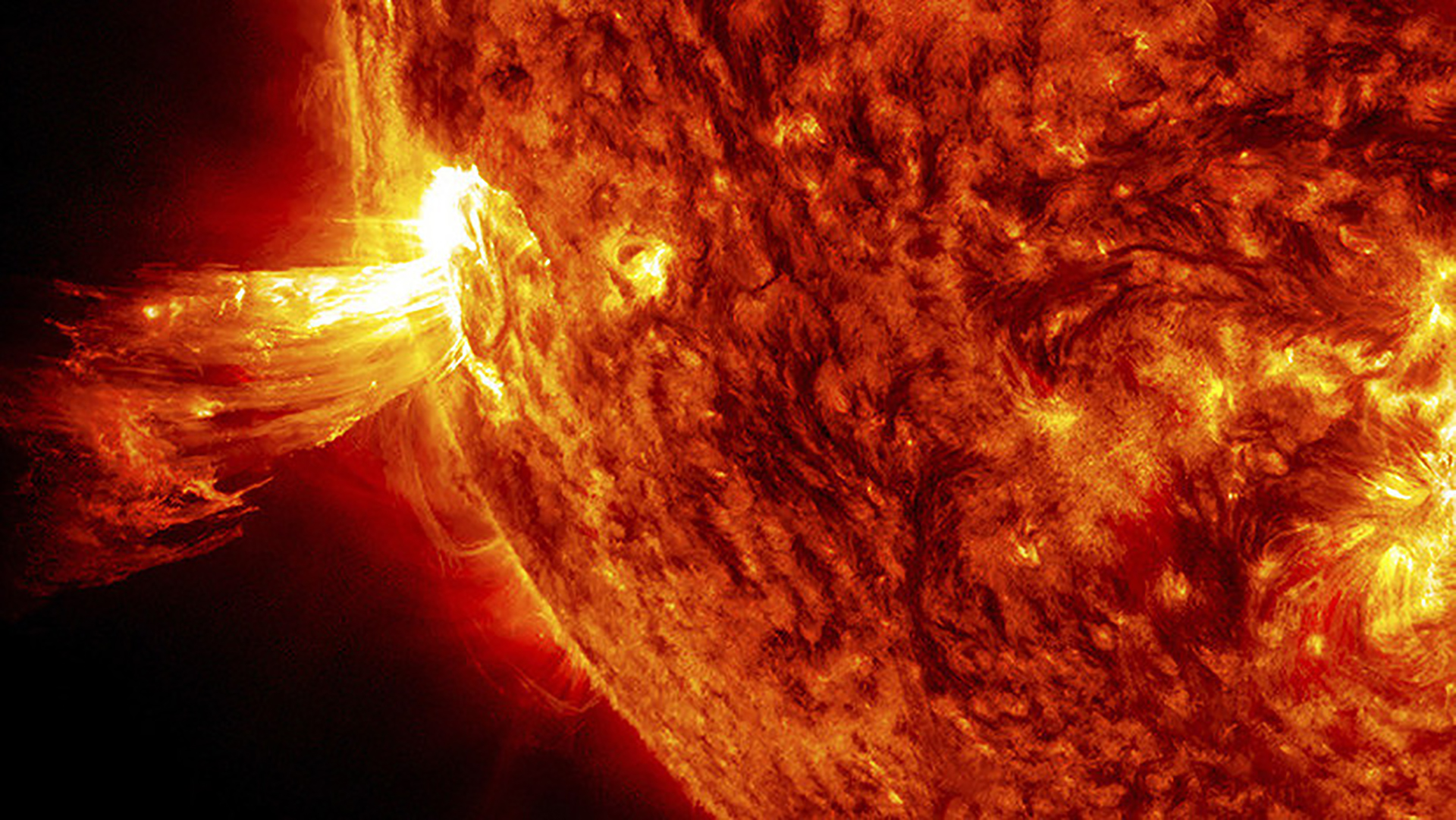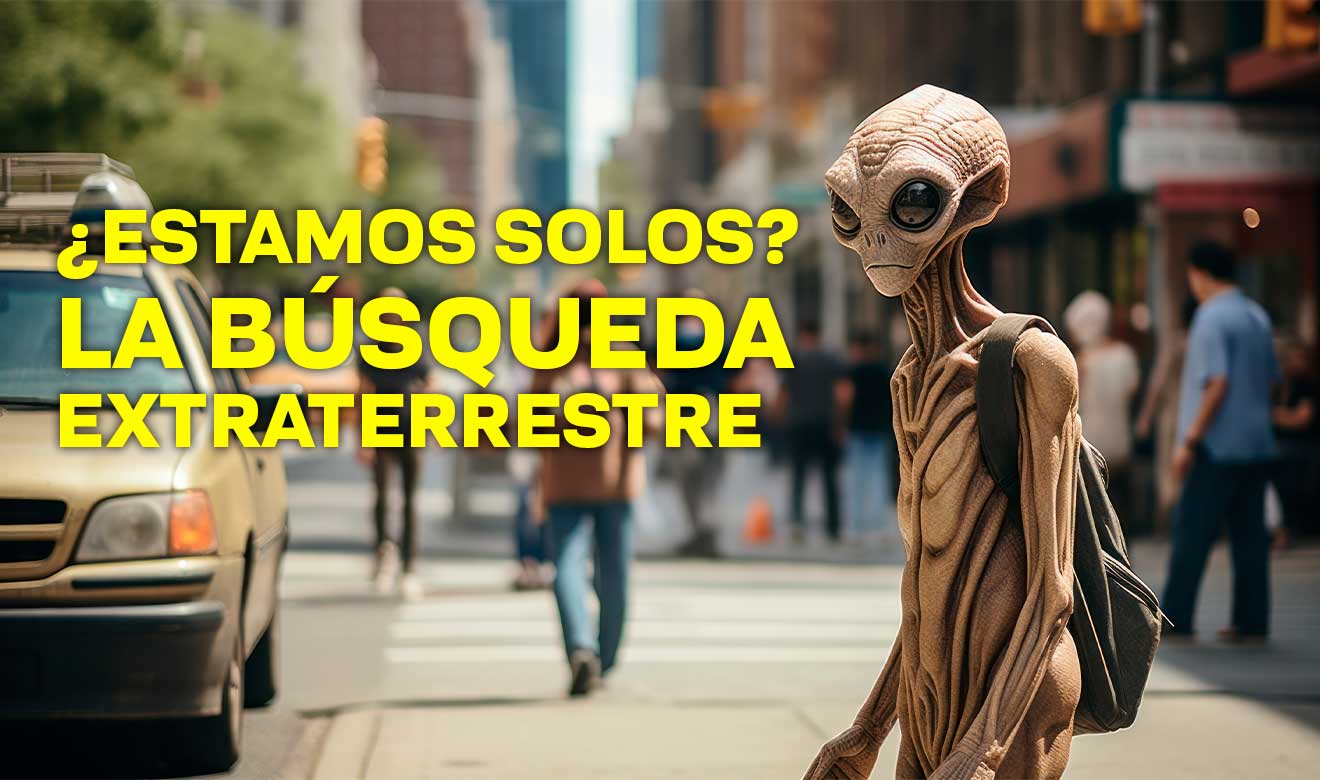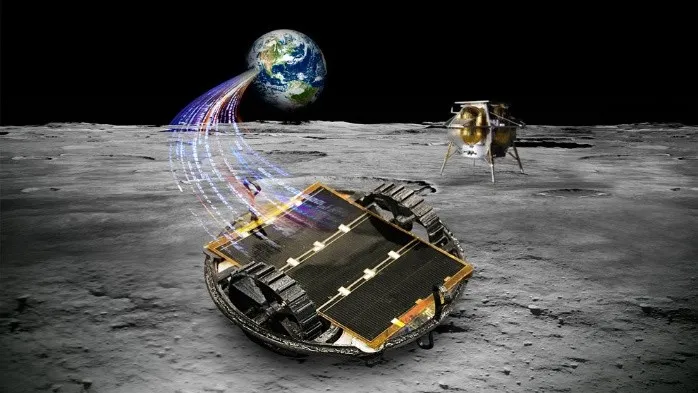Cometa Diablo: ¿cuándo se podrá ver en México?
Para saber cuál será la fecha ideal para ver a esta cometa, cuyo nombre oficial es 12P/Pons-Brooks, conocerlo a fondo y hacer aclaraciones sobre algunos mitos en torno a él, entrevistamos al Dr. René A. Ortega Minakata, del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM. De acuerdo con Ortega Minakata, este cometa recibe el nombre de sus descubridores: el astrónomo francés Jean-Louis Pons, quien fue el primero en observarlo, el 20 de julio de 1812, y su colega estadounidense William Robert Brooks, quien lo “redescubrió” el 1 de septiembre de 1883. Aunque estos dos registros son los oficiales, se tienen otros que mencionan avistamientos en los años 1385 y 1457. El 12P/Pons-Brooks es un cometa periódico tipo Halley, ya que regresa cada menos de 200 años a nuestro sistema solar interior. De acuerdo con los estudios astronómicos, su periodo orbital es de 71.2 años y su núcleo tiene alrededor de 35 kilómetros de diámetro (similar al tamaño de la zona urbana de Guadalajara, Jalisco). El núcleo de este cometa está compuesto por roca, polvo y hielos, incluyendo hielo de agua. Su núcleo está rodeado por una nube difusa de gas llamada coma, que se produce cuando los hielos pasan directamente a gas conforme el cometa se acerca al Sol. “Recibió su apodo, cometa Diablo, después de que en una de sus eyecciones se le formaron como dos cuernitos. Cuando la comunidad científica se dio cuenta de ese hecho, comenzó a bromear con eso y relacionarlo con el diablo. Casualmente, su eyección ocurrió en octubre, en fechas cercanas a Halloween, y por tanto a mucho les pareció bueno dejarle ese pseudónimo”, explicó el especialista del IRyA. Asimismo, algunos aficionados a la astronomía decidieron llamarlo “Halcón Milenario”, por su parecido a la nave de Han Solo y Chewbacca en la película Star Wars. Con respecto a cuándo será más visible, Ortega Minakata indicó que la fecha ideal para verlo será el 21 de abril, ya que ese día tendrá su máximo acercamiento al Sol. No obstante, el cometa será visible las semanas previa y posterior a esa fecha; es decir, podremos observar este evento astronómico entre el 14 y el 30 de abril. A pesar de que en ese lapso será más fácil verlo, el investigador universitario explicó que el fenómeno ya se puede observar al atardecer, aunque es necesario el uso de binoculares, los cuales deben enfocarse hacia el oeste y cerca del horizonte. Para disfrutar de este evento, Ortega Minakata sugirió irse a zonas donde no haya tanta contaminación lumínica, puesto que los “cometas son particularmente difíciles de encontrar, porque el brillo por el que nosotros decimos que son visibles no está concentrado en un puntito, sino que es extendido”. Asimismo, reiteró que será necesario el uso de binoculares para observarlo. ¿Representa un peligro? La cultura popular nos ha hecho creer que los cometas son cuerpos celestes peligrosos que podrían generar una extinción masiva en la Tierra. No obstante, el especialista del IRyA aprovechó este espacio para dejar en claro que el cometa Diablo no representará peligro alguno para la Tierra, ya que su órbita está muy lejana a la de nuestro planeta. Finalmente, la próxima vez que el cometa Diablo nos visite no será sino hasta 2095; por tanto, si quieres observar este fenómeno astronómico, no dejes pasar la oportunidad este año.